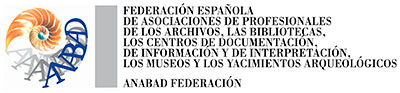El premio Cervantes, último exponente de la generación del 50, fallece a los 89 años, días después de que los Reyes le entregaran el galardón en su casa de Oliva
Luis García Montero: Brines o la celebración del instante
Dos poemas inéditos de Francisco Brines: «Donde muere la muerte» y «El testigo»
MADRID Actualizado:GUARDAR
Se ha muerto Francisco Brines. Con Brines no solo muere un poeta, muere una sensibilidad, un hombre que fue capaz de amar este puñado de tiempo que llamamos la vida. Nadie en la generación del 50 tuvo la capacidad para descubrir que la palabra era el mejor instrumento para dar cuenta de que un paisaje, un cuerpo amado, el simple paso de los días era una forma de emoción, un temblor y una sencillez misteriosa. Sus poemas están ocurriendo siempre en el alma del lector porque en ellos se prologan, se manifiestan la melancolía, la nostalgia, la duda y el asombro de la vida. Como buen romántico todo lo convirtió en sentimiento y como buen clásico todo lo convirtió en mesura, en armonía, en símbolo.
Desde ‘Las Brasas’ en 1959, su primer libro, hasta ‘La última costa’ (1995) la intimidad de Brines se vio reflejada en una serena constatación de que somos tiempo y de que el tiempo no es nuestra condena sino el que potencia cualquiera de nuestros actos. Era un hombre tranquilo, con el que cada conversación se transformaba en una complicidad, hablaba de Madrid o de Oliva como los mapas de su utopía, del mar como una mirada perdida en ese horizonte que era una cultura. Muchas veces en medio de la noche, de las altas horas de la noche hablaba del Mediterráneo como ese espacio de mitos personales, como ese ámbito de la serenidad y de lo misterioso.
Por eso su poesía llegó a ser un misterio y una transparencia. Conmueve profundamente que Brines le dedicara a ella toda su vida. Vivió para la poesía porque en ella encontró la mejor y más plena forma de vivir. No creo que nadie en su generación tuviera tanta confianza en que esas pocas líneas que escribimos sobre un papel puedan reflejar el alma de un hombre, puedan emocionar y reunir tanto sentimiento. La escritura de sus libros duraban años porque para él la poesía era una espera, una corrección constante, una aventura. Cuando sus libros se publicaban había algo que se removía en toda la poesía de nuestra lengua.
El mismo poema
Escribió tal vez siempre el mismo poema, pero lo hizo de una forma tan intensa, tan verdadera que parecía siempre ahondar un poco más en su misma voz. Se hizo por eso dueño de un estilo que nos acompañará siempre. Un estilo tan personal como inconfundible, tan suyo que fue adoptado por generaciones posteriores de poetas como una guía, como una sintaxis sentimental. No hay nadie que haya indicado, desde su sencillez, el camino de mucha de la poesía de hoy.
Con su muerte la poesía española vive, por eso, una enorme orfandad porque ningún poeta de nuestra época ha logrado hacernos temblar como él, ser conscientes a través de sus poemas de lo que somos y de aquellos que vemos en el espectáculo del mundo.
En un tiempo de existencialismos y de poesía social, él tuvo la lucidez para volver los ojos a Cernuda, para decirnos que en una biografía están los rastros de todo el universo. Se ponía cada tarde el traje y la corbata de romántico, su pequeña estatura de hombre humilde y caligrafiaba el contenido de lo que veía o recordaba desde la ventana de su casa en María Auxiliadora. Él sabía que su poesía toda era un diario sentimental, el retrato íntimo de lo que vio en el mundo y de lo que que el mundo hizo con él. Su poesía se extendió en profundizar en unos pocos símbolos y en mostrarnos que una vida está hecha de muy poco: amar, gozar, sentir el declinar hacia la vejez, celebrar el instante, mirar una y otra vez el mensaje de un trozo de paisaje que contiene lo que fuimos y lo que somos. En los paseos del mediodía o en las barras de la madrugada uno llegaba a darse cuenta hasta qué punto toda su poesía era una conversación consigo mismo, hasta qué punto la poesía debía ser una confidencia que se le dice a un amigo, el contenido de la experiencia. Fue un ser delicado incluso cuando buscaba el amor en los arrabales de las noches porque sabía que el amor tiene el esplendor y la serpiente de un paraíso fugaz.
Emocionante y vital
Su clasicidad entraña el aceptar que el hiato entre el mundo y el corazón humano no es trágico, como en Cernuda o en Lorca, sino una condición que reclama nuestra esperanza. Por eso el legado que Brines nos deja es el de una poesía clara, rigurosa, emocionante y vital. Su vitalismo nos conduce en medio de las encrucijadas de hoy y se vuelve como una voz cotidiana, verdadera. Dijo Rubén que fue a la selva y vino cargado con la armonía. Brines se levantaba siempre tarde, miraba la Dehesa De la Villa, acudía al poema que llevaba escribiendo durante meses y solo pedía que el latido de las cosas estuviera allí, que esas pocas palabras, tan humildes fueran no el reflejo de lo que vivió, sino la experiencia más intensa de lo vivido. Por eso nos reconocemos en ella. Supo además hacer del verso un universo de múltiples significados, tan sencillos, tan claros que tenían la extensión de toda la experiencia.
Con Brines no solo muere un poeta sino una época entera. Tal vez una época que posee tanto esplendor como lo tuvo la del 27, porque en ella se reunieron una constelación de poetas que abrieron los caminos a la poesía europea de nuestro tiempo: Gil de Biedma, Valente, Claudio Rodríguez… Ese sentido de final es lo que lloramos hoy, esa orfandad es la que se siente cuando uno ve sus libros, sus mundos que ya nos hablarán con las palabras que nos han dejado como herencia. Oleremos los naranjos de Brines, las rosas de Brines, el salitre, los pinos en el aliento de sus versos. Comprenderemos esa moral suya de que solo somos lo que miramos intensamente, lo que vivimos desde la humildad de ser hombres.
Muere una época y muere un ser que tuvo plena confianza en las palabras. Y que supo que en las palabras había una posibilidad nueva de vivir.