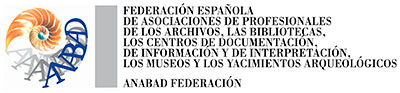¿Quién?
Qué triste cuando una librería echa el cierre

Algo triste sucede cuando una librería cierra. No es pasajero ni tampoco casual: es algo sintomático propio de una sociedad herida de muerte. Las librerías no son un establecimiento más: es el lugar en el que se reúne el saber, la cultura, la información, el entretenimiento. Es, junto a las bibliotecas, el sitio en el que uno se alimenta, donde la mente y el pecho crecen fornidos, sanos, preparados. Los libros forman parte de nuestra educación sentimental. No es fortuito que las solapas de los libros tengan forma de puerta. Eso es lo que son: una entrada a un sitio siempre mejor.
No soy capaz de contar las veces que un libro me ha salvado de mi propia vida ni las que me ha enseñado qué hacer para salir a flote. Tampoco puedo enumerar las ocasiones en las que me han llenado de alegría y aventura. Tengo un recuerdo muy claro de cuando era pequeña y que rescato, a veces, cuando los días me ahogan: los viernes por la tarde siempre subía a la biblioteca de Segovia después de comer y me pasaba toda la tarde leyendo hasta que llegaba la hora de quedar con mis amigos. Después, volvía a casa y seguía leyendo. No tenía nada más que hacer, nada en lo que pensar, ninguna obligación que cumplir: solo leer. Esa sensación tan lejana ya me produce un bienestar incomparable. Sé que no volverá a repetirse, pero tampoco quiero. Está ahí, viva, dentro de mi memoria.
Esta semana ha cerrado la librería más antigua de Madrid, la librería Nicolás Moya, fundada en 1862. Hay algo romántico unido a los negocios más longevos de las capitales, una especie de deferencia por lo caminado, como el respeto que les debemos a nuestros mayores. Cuando esto falla, y una librería quiebra por la falta de ventas debida a una injusta imposibilidad de batallar contra las plataformas online, la ciudad se oscurece ligeramente, lo suficiente como para tener que buscar la luz en otro sitio. Estoy a favor de las facilidades de internet, pero no quiero vivir en un mundo en el que mis hijos no conozcan la sensación tan fascinante que da entrar en una librería, ante ese abanico de oportunidades que le ponen a uno nervioso hasta que llega un librero o una librera amable que soluciona el dilema y da con el libro perfecto. Eso, permítanme que les diga, no existe en la red.
Hace poco, me contaba la dueña de la Librería del Mercado, en Lavapiés, que todos los fines de semana tenía un libro preparado para un niño que iba a visitarla, ávido de historias. Sus padres le decían que los libros eran muy caros y no le daban dinero para comprárselos, así que ella le prestaba una lectura y un rincón del local y allí pasaba las horas. Mientras, sus padres, impasibles y despreocupados, se gastaban el dinero en el bar de enfrente.
Hay cientos de historias similares protagonizadas por libreros, por bibliotecarios, por maestros. Porque no siempre se encuentran los libros en casa. Y si nos cargamos las librerías, ¿quién nos va a descubrir el maravilloso y necesario mundo de la lectura?
Madrid me mata.